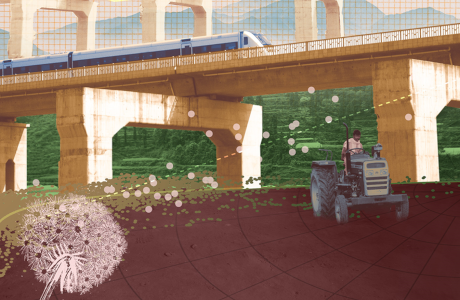Hacía una nueva teoría del desarrollo para el sur global
Tricontinental. Dossier 84.
A medida que gobiernos progresistas toman posesión en el Sur Global, es más apremiante que nunca la necesidad de una nueva teoría del desarrollo que satisfaga las aspiraciones prometeicas de estas naciones.
Alrededor del mundo, han asumido el poder gobiernos progresistas que, sin embargo, no cuentan con una estrategia clara para reconstruir sus sociedades a partir de los desechos del neoliberalismo. Estos gobiernos, en países como Honduras, Senegal y Sri Lanka, articulan críticas claras al régimen de deuda-austeridad del Fondo Monetario Internacional, pero suelen carecer de un programa político concreto capaz de superarlo con decisión. Muchos de estos gobiernos progresistas, al ser incapaces de desarrollar una política que rompa plenamente con el neoliberalismo, vuelven a caer en la inmovilidad neoliberal.
Instituciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tampoco han sido capaces de trazar un marco alternativo. Un intento notable se remonta al año 2000, cuando la ONU inauguró un proceso para destacar objetivos de desarrollo basados en resultados mediante la definición de ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) centrados en aspectos como la pobreza y la educación (OMS, 2018). Los ODM fueron sucedidos por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, que se supone deben cumplirse para 2030. Sin embargo, al igual que los ODM, los ODS se limitan a esbozar un amplio conjunto de objetivos inoperantes e ineficaces, carentes de una teoría o programa subyacente.
No resulta sorprendente que muchos de los ODS estén “entre moderada y gravemente desviados”, como señaló un informe de la ONU de 2023, un fracaso que atribuye a acontecimientos como la Tercera Gran Depresión (2007-2008), la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y el genocidio contra el pueblo palestino. Concretamente, sólo el 12% de las 140 metas van por buen camino; el 50% están moderada o gravemente desviadas y el 30% está estancado o ha retrocedido (Secretario General de la ONU, 2023: 1-2).
Quienes defienden la metodología de los ODS argumentan que la solución para mejorar su éxito es aumentar la asignación de fondos para el desarrollo. Sin embargo, este enfoque ignora la realidad de que el financiamiento del sistema financiero dominado por Occidente simplemente no está disponible. En la actualidad, existe un déficit de 4 billones de dólares anuales en los fondos necesarios para alcanzar las metas de los ODS en 2030 (ONU-DAES, 2024a). El compromiso adquirido en 1970 por los países del Norte Global de destinar el 0,7% de su Ingreso Nacional Bruto (INB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (es decir, a la ayuda exterior) y, por tanto, al programa de los ODS, no se ha cumplido. En 2023, Estados Unidos destinó tan solo el 0,24% de su INB al desarrollo, Francia gastó el 0,5% y el Reino Unido el 0,58% (esto contrasta con la promesa de 2014 de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de aumentar su gasto en ayuda a la guerra hasta el 2% del Producto Interno Bruto o PIB) (OCDE, 2024; CEPE, 2023; Allik, 2024).1
Asimismo, los países del Sur Global que alinean sus planes de desarrollo con los ODS tienen más probabilidades de captar ayuda internacional, préstamos e inversión extranjera directa vinculada a proyectos de desarrollo, incluidas las iniciativas de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, estos préstamos están condicionados a que los países adopten “reformas de libre mercado” (incluidas políticas de austeridad, desregulación y reducción de la administración pública). Así pues, se “incentiva” (es decir, se coacciona) a las naciones más pobres para que asuman más deuda o abran sus economías a los capitalistas occidentales con el fin de cumplir las metas de los ODS y atraer inversiones para el desarrollo. Y dado que no existe una teoría subyacente a los ODS y que la única forma de financiar su progreso es endeudándose, en la práctica los ODS se utilizan más como garrote que como zanahoria. Esta realidad va en contra del ODS 17.4, que consiste en “Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda” (UNCTAD, 2016). En otras palabras, el marco de los ODS no se ve limitado simplemente por la falta de financiamiento, como argumentan sus defensores, sino por un orden mundial y un programa de desarrollo que pretenden mantener al Sur subdesarrollado y por la falta de una teoría y un programa de desarrollo alternativos para el Sur Global que sean capaces de superar esta realidad.
En 2018, tres años después que los ODS fueran definidos y adoptados por todos los miembros de las Naciones Unidas, el Subdirector Gerente del FMI, Tao Zhang, señaló que el 40% de los países de bajos ingresos se encontraban en alto riesgo de sobreendeudamiento, frente al 26% en 2015 cuando se adoptaron los ODS, y por lo tanto no podían pagar su deuda (Zhang, 2018; FMI, 2015). Además, el Informe de la ONU Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2024 mostró que la carga promedio del servicio de la deuda para los países en desarrollo más pobres aumentó al 12% en 2023, “el nivel más alto desde el año 2000” (ONU-DAES, 2024b).
Existe una imperiosa necesidad de crear una nueva teoría del desarrollo para el Sur Global, que trascienda los objetivos desmesurados de iniciativas como los ODS o el enfoque fallido del FMI y su régimen de deuda y austeridad. Sin una teoría científica del desarrollo, no puede haber un programa de desarrollo.2
Este dossier, fruto de la colaboración entre el Instituto Tricontinental de Investigación Social y Perspectivas del Sur Global, expone el debate sobre las fracasadas teorías del desarrollo del neoliberalismo y la necesidad de una nueva teoría del desarrollo para el Sur Global, ofreciendo un marco inicial para esta última. En el transcurso de los próximos años elaboraremos más textos sobre una nueva teoría del desarrollo de esta naturaleza, analizando países y regiones concretos y estudiando después las posibilidades globales.
Teorías del subdesarrollo
Antes de elaborar algunos de los elementos clave de una nueva teoría del desarrollo, es importante repasar otros enfoques del desarrollo, como la teoría de la modernización (ejemplificada por la obra de Walt W. Rostow), el Consenso de Washington y líneas más radicales como la teoría de la dependencia y los debates que ha suscitado en la izquierda.
Teoría de la modernización
En 1960, el economista estadounidense Walt W. Rostow, asesor de los presidentes Lyndon Johnson y John F. Kennedy en sus campañas contra el socialismo y la liberación nacional, publicó Las etapas del crecimiento económico: Un manifiesto no comunista. El título anuncia sus intenciones. Rostow, un anticomunista ideológicamente comprometido y combatiente de la Guerra Fría, teorizó un camino universal y lineal de desarrollo desde la llamada “sociedad tradicional” a las “condiciones previas para el despegue”, el “despegue”, el “impulso hacia la madurez” y, por último, la “era del consumo de masas” (1960). Sostenía que la educación laica contribuiría a dar lugar a una clase empresarial que antepondría los incentivos económicos “racionales” a las tradiciones “irracionales”. Esto, según él, conduciría a una alta tasa de inversión y diversificación económica, culminando finalmente en una sociedad de consumo similar a la que supuestamente ya se había logrado en el Norte Global.
La teoría de Rostow era una caricatura de las teorías de la modernización posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo a figuras como el economista de Santa Lucía, W. Arthur Lewis, argumentaban que el crecimiento económico se produciría cuando el excedente de mano de obra se reasignara de una economía tradicional principalmente rural y agraria a una economía capitalista principalmente urbana e industrial (1955: xiv). Rostow y otros teóricos de la modernización veían el desarrollo en términos de transición hacia el capitalismo. Su error fatal fue un enfoque ahistórico que partía de la base de que el Sur Global, tras 500 años de colonialismo, se encontraba en una situación similar a la de Europa antes de la Revolución Industrial. Consideraban el subdesarrollo como una condición original. En realidad, en el Sur Global no existía una “sociedad tradicional” como tal. Más bien existía un sistema socioeconómico completamente nuevo que había sido impuesto violentamente por el colonialismo y el imperialismo. Además, a diferencia de la Europa preindustrial, el Sur Global operaba en un mundo en el que la tecnología, el comercio y las finanzas estaban dominados por monopolios del Norte Global, con una estructura económica y política neocolonial ya plenamente establecida.
El argumento de Rostow se basó en su anterior obra, An American Politics in Asia [Una política estadounidense en Asia] (1955), escrita con Richard W. Hatch, más explícita sobre el contexto de modernización de la Guerra Fría. En An American Politics in Asia, Rostow escribió que “la alternativa a la guerra total iniciada por Estados Unidos no es la paz. Mientras no prevalezcan un espíritu y una política diferentes en Moscú y Pekín, la alternativa para Estados Unidos es una mezcla de actividad militar, política y económica” (1955: vii). En otras palabras, Estados Unidos tenía que utilizar todo su arsenal de armas, incluida la “guerra total”, para derrocar al comunismo en la Unión Soviética y la República Popular China. Para teóricos como Rostow, se debía fomentar la fabricación de guerras en la cruzada contra el comunismo en lugar de reconocerla como el desperdicio del trabajo humano que realmente es. En efecto, en la década de 1960, el cientista político Samuel Huntington propuso la teoría de la “modernización militar”, que sostenía, en primer lugar, que la militarización de los Estados del Tercer Mundo sería la forma más eficaz de lograr la “modernización social” y en segundo lugar, que, en consecuencia, debía fomentarse el gobierno militar para luchar contra el comunismo y construir una “sociedad moderna” siguiendo el modelo de Estados Unidos (1968).3
Entre las décadas de 1950 y 1980, la teoría de la modernización definió el paradigma del desarrollo para el FMI y el Banco Mundial. Su fracaso a la hora de generar un “despegue” en el Tercer Mundo no afectó su credibilidad en los pasillos del poder. Sí perdió fuerza debido a la crisis de la deuda del Tercer Mundo que afectó a países que confiaron en la estabilidad y en los relativamente bajos intereses del dólar estadounidense. Cuando la Reserva Federal de EE. UU. subió drásticamente las tasas de interés en 1979, redujo el crédito disponible para los países en desarrollo y provocó varias situaciones financieras peligrosas (incluida la bancarrota de México en 1982) (Payer, 1974; Panitch y Gindin, 2005). La teoría de la modernización se derrumbó con el peso y surgió una nueva teoría para definir el trabajo del FMI y el Banco Mundial.
El Consenso de Washington
En la década de 1990, John Williamson, economista británico y miembro del Peterson Institute for International Economics [Instituto Peterson de Economía Internacional], acuñó el término Consenso de Washington para describir el programa neoliberal de privatización de las empresas públicas, mercantilización de los bienes públicos y liberalización de las cuentas de capital y el comercio (1990). Estas opciones políticas, impulsadas por el FMI y el Banco Mundial en consonancia con el Tesoro estadounidense, encuentran gran parte de su justificación teórica en la economía neoclásica y en las obras de pensadores como Friedrich Hayek y los asociados a la neoliberal Sociedad Mont Pelerin.4
El paradigma del Consenso de Washington es quizá más famoso por su papel en los llamados programas de ajuste estructural (PAE), que desembocaron en una década perdida en el continente africano.5
Durante las últimas décadas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha impuesto a las naciones en proceso de descolonización una combinación de austeridad (lo que denominan una agenda de “presupuesto equilibrado”), privatización y liberalización del comercio. Estas políticas han despojado a los Estados del Sur Global de la capacidad de impulsar sus propios procesos de desarrollo y proteger sus industrias nacientes. Para enfrentar los desequilibrios resultantes, el FMI ha promovido con frecuencia el endeudamiento de los países subdesarrollados en mercados de capitales privados, lo que ha generado más trampas de endeudamiento.
Por su parte, el Banco Mundial ha seguido históricamente una agenda de recomendar cualquier cosa menos la industrialización a gran escala para el Sur Global. En los primeros años pos Segunda Guerra Mundial, esto se tradujo en recomendaciones para que los países se limitaran a sus “ventajas comparativas” en la exportación de materias primas. En la década de 1990, el Banco Mundial promovió la “profundización financiera”, un eufemismo para fomentar la desregulación financiera como panacea para movilizar recursos destinados al desarrollo (1989; Dabla-Norris, 2015). Más recientemente, su enfoque ha girado hacia el desarrollo en el sector servicios y el fomento de pequeñas y medianas empresas (PYME), estrategias que terminan perpetuando la servidumbre por deudas a nivel nacional y familiar.
El sector servicios, a menudo dominado por empresas multinacionales (EMN) con estructuras monopolísticas, hace que los Estados que centran su desarrollo en este sector queden vulnerables a los intereses de estas EMN del Norte Global. Mientras tanto, las PYME, que generalmente carecen de los recursos (incluyendo subsidios públicos) para competir con las EMN y no cuentan con ventajas de escala, terminan siendo absorbidas por grandes redes monopolísticas. De hecho, la combinación de la liberalización financiera y la promoción de las PYME encierra a los países en lo que Samir Amin llamó el “capital monopolista generalizado”, caracterizado por redes de control ascendentes (materias primas, tecnología y capital) y descendentes (distribución, comercialización y acceso a lxs consumidorxs) (2014; Tricontinental, 2019).
Uno de los principales legados del Consenso de Washington ha sido la creencia casi dogmática en el poder de la inversión extranjera directa (IED) como motor del crecimiento económico y la transformación estructural. Esta perspectiva lleva a los Estados del Sur Global a priorizar la apertura de sus mercados laborales y recursos naturales a monopolios occidentales, subordinando así sus agendas a los intereses de los financistas en lugar de las aspiraciones de desarrollo de sus poblaciones. Sin embargo, las evidencias empíricas sobre la capacidad transformadora de la IED son, en el mejor de los casos, limitadas. Más bien, este tipo de inversión perpetúa sectores económicos improductivos y no fomenta un crecimiento inclusivo que allane el camino para salir del endeudamiento y alcanzar la soberanía nacional.
Tres características clave de la IED merecen ser destacadas:
-
Los flujos de IED están en declive: La IED alcanzó su punto máximo en 2007, el año en que la Tercera Gran Depresión se instaló en los principales países capitalistas, y ha disminuido desde entonces (Tricontinental, 2023). Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por su sigla en inglés), tanto la IED como el financiamiento de proyectos (infraestructura a largo plazo o financiamiento industrial) han experimentado un descenso gradual. Por ejemplo, entre 2022 y 2023, los países en desarrollo vieron una caída del 7 % en los flujos de IED (2024b).
-
Los flujos de IED son improductivos: En años recientes, los informes anuales de inversión de la UNCTAD muestran que la IED ha dejado de concentrarse en sectores manufactureros e industriales y la extracción de recursos naturales, para orientarse hacia los sectores financiero y de servicios, donde no genera un desarrollo integrado y transformador que pueda ayudar a trascender el subdesarrollo colonial.
-
La IED no impulsa el crecimiento ni la inversión: Un informe de la UNCTAD de 1999 ya observaba que las grandes entradas de IED en los países en desarrollo durante la década de 1990 tuvieron poco impacto en los patrones de inversión (1999). Estudios más recientes de la misma UNCTAD (2024a) confirman una clara divergencia entre los flujos de IED y el crecimiento del PIB desde la Tercera Gran Depresión, mostrando que el crecimiento económico es cada vez más independiente de la IED.
El Consenso de Washington no ha hecho más que reforzar el modelo colonial de subdesarrollo, produciendo cargas de deuda que no se pueden pagar fácilmente. Con los tenedores de bonos exigiendo sin piedad el reembolso y los intereses independientemente de la situación económica de un país, la espiral de la deuda se come los preciados ingresos que de otro modo podrían gastarse en salud, educación, industria e infraestructuras productivas. Los países piden prestado y se endeudan. Cuando no pueden devolver su deuda, piden más préstamos para pagar la deuda existente, y la espiral continúa (Tricontinental, 2023). Como escribió Raghuram Rajan, economista jefe del FMI de 2003 a 2007, en su libro Fault Lines [Líneas de fallas] (2010), las políticas del FMI son una “nueva forma de colonialismo financiero” (Tricontinental, 2023a).
Teoría de la dependencia
La teoría de la dependencia, desarrollada en contraposición a la teoría de la modernización, tiene una larga y poderosa historia. Sus raíces se remontan al estructuralismo y a las intervenciones de gigantes como Raúl Prebisch (1950) y otros dependentistas, como se les conocía, que sostenían que el sistema capitalista mundial está estructurado en dos niveles: un núcleo de países que dominan la economía política mundial y una gran periferia de países incapaces de romper con este régimen. Los dependentistas demostraron cómo el deterioro de los términos de intercambio entre un núcleo industrializado y la periferia no industrializada perpetúa el subdesarrollo y la inestabilidad en esta última.6
Los países periféricos producen mayormente materias primas, que son adquiridas a bajo costo por el núcleo para ser transformadas en productos acabados de mayor valor que luego son vendidos nuevamente a la periferia. Esta dinámica permite la acumulación capitalista en el núcleo, que utiliza estos excedentes para la innovación de nuevos productos y tecnologías. A su vez, estas mejoras científicas y tecnológicas proporcionan al núcleo avances que le permiten mantener el control del sistema. André Gunder Frank describió este proceso como el “desarrollo del subdesarrollo”, un análisis pesimista de una sombría realidad (1966).
La teoría de la dependencia dejó muy claro que esta sombría realidad no se debe a fallas culturales en el Tercer Mundo, sino al sistema neocolonial instaurado durante las épocas colonial e imperialista. De ahí el título del clásico de Walter Rodney, De cómo Europa subdesarrolló a África ([1972] 1982), que enfatiza el colonialismo europeo. Según Gunder Frank, “el subdesarrollo no es un estado original, sino el resultado de la captura económica y el control de regiones atrasadas por el capitalismo metropolitano avanzado” (1967: 25).
El pesimismo resultante de esta teoría llevó a Samir Amin a desarrollar el argumento de que la periferia tenía que “desconectarse” del núcleo. La desconexión, escribió Amin en 1987, es “la negativa a someter la estrategia de desarrollo nacional a los imperativos de la ‘globalización’” (1987: 435-444). Debido a que este “rechazo” se basa en el poder político y no en la política económica como tal, los Estados del mundo en desarrollo deben tener suficiente poder político para construir su propia estrategia de desarrollo nacional y romper con la esclavitud de las cadenas de valor mundiales (que Benjamin Selwyn denomina acertadamente “cadenas de pobreza mundiales”) o “desconectarse” (2023).
Críticas a la teoría de la dependencia
La teoría de la dependencia ofrece una evaluación precisa de la necesidad de una nueva teoría del desarrollo, pero no proporciona por sí misma tal teoría. En otras palabras, la teoría de la dependencia se limita a criticar el sistema neocolonial y a evaluar la importancia de la desconexión con el fin de crear espacio para una estrategia nacional de desarrollo. Sin embargo, esta tradición, que también es la nuestra, no articula una estrategia o un plan para llevar a cabo estos cambios.7
Otras críticas a la escuela de la dependencia desde dentro de las tendencias económicas progresistas y marxistas podrían sintetizarse en tres líneas principales de pensamiento.
Primero, algunos economistas heterodoxos sostenían que el ascenso de los “Cuatro Tigres Asiáticos” (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán) refutaba el pesimismo de la teoría de la dependencia, y afirmaban que la intervención coordinada del Estado, combinada con una economía mixta pragmática, podría superar la inercia del subdesarrollo capitalista. El interés por el fenómeno de los Cuatro Tigres Asiáticos dio lugar posteriormente a una escuela de literatura sobre el Estado desarrollista y la política industrial. En este sentido, el libro de Johnson Chalmers MITI and the Japanese Miracle [MITI y el milagro japonés] (1982) y el de Alice Amsden Asia’s Next Giant [El próximo gigante de Asia] (1989) son fundamentales (1982; 1989). Incluso el Banco Mundial entró en escena con un extenso informe titulado The East Asian Miracle [ El milagro de Asia Oriental] (1993), aunque su evaluación intentaba restar importancia al papel del Estado (Birdsall et al., 1993). Sin duda, los trabajos de figuras como Ha-Joon Chang y Mariana Mazzucato también han sido influyentes para los gobiernos de centro-izquierda del Sur Global (1994; 2013). No obstante, su línea de pensamiento no es más que una propuesta de estrategia estatal basada en precedentes pasados y no presenta una nueva teoría del desarrollo, ni tiene en cuenta las diversas realidades del Sur Global. Mientras los cuatro tigres asiáticos crecieron bajo la protección del paraguas de seguridad estadounidense durante la Guerra Fría, países de África, América Latina y otras partes de Asia han tenido que desarrollarse bajo la intervención neocolonial o el cerco imperialista y capitalista.8
En segundo lugar, algunos marxistas, como el académico británico Bill Warren, defendieron activamente los aspectos supuestamente progresistas del imperialismo. En su libro Imperialism: Pioneer of Capitalism [Imperialismo: pionero del capitalismo](1980), Warren sostenía que el imperialismo podía actuar como una fuerza transformadora en la modernización de los países atrasados del Sur Global, ya que, según él, sentaba las bases tanto de la industrialización como de la democracia (1980). La rehabilitación supuestamente izquierdista del imperialismo por parte de Warren fue ampliamente criticada por los marxistas-leninistas del Sur Global. Eran muy conscientes de que el imperialismo, como capital en movimiento, no sólo no había desarrollado las fuerzas productivas del Sur, sino que además había subdesarrollado violentamente sus economías, saqueado sus recursos y afianzado la dependencia mediante guerras brutales, represión y la destrucción de los sistemas de producción autóctonos (Ahmad, 1996). La teoría de Warren no era más que una versión de la teoría neoclásica de la modernización revestida de jerga marxista.
En tercer lugar, en las décadas de 1970 y 1980, algunos marxistas, conocidos como marxistas políticos, acusaron a los dependentistas de ser “marxistas neosmithianos” por hacer demasiado hincapié en las relaciones de intercambio entre el centro y la periferia, y descuidar las relaciones sociales y políticas internas de la periferia. (Brenner, 1977).9
Sin embargo, puede haber espacio para la conciliación entre los llamados neosmithianos y los marxistas políticos, ya que algunos teóricos vinculan externalidades como las relaciones imperialistas con dinámicas sociopolíticas internas como las relaciones de clase.
En su obra magna The Political Economy of Underdevelopment [La economía política del subdesarrollo, 1982], el economista político marxista de Sri Lanka S. B. D. de Silva, sostenía que el imperialismo desarrollaba y reforzaba el papel del capital mercantil, mientras que sofocaba su transformación en capital industrial (1982). De Silva creía que, en lugar de enfrentarse en un debate semántico sobre si la periferia había hecho o no la transición al capitalismo (los dependentistas creían que sí, mientras que los marxistas políticos, como Robert Brenner, creían que no), era más productivo examinar cómo el imperialismo actuaba a través de las estructuras de clase internas para apuntalar los elementos que se oponían a la industrialización. Para de Silva, el subdesarrollo estaba vinculado a la ausencia de una clase y un sistema económico dedicados a la acumulación de capital no solo en términos monetarios, sino también en activos fijos productivos.
De manera similar, los académicos del bloque socialista de Europa del Este y Asia Central desarrollaron su propio análisis de la dependencia neocolonial en la economía mundial y del papel de las estructuras de clase internas en el Sur Global. Por ejemplo, el economista político soviético Sergei Tyulpanov sostenía que el Estado debía aislar a las fuerzas internas que obstaculizaban la industrialización (terratenientes feudales y capital mercantil) y crear un sector público fuerte, al mismo tiempo que fomentaba el potencial progresista de la burguesía nacional en un sector privado (1972). Dentro de esta estrategia de “desarrollo no capitalista”, era crucial que los partidos nacionaldemócratas asumieran las riendas y no cedieran el poder político a la burguesía.
Una teoría marxista del desarrollo
En los últimos 50 años, durante el apogeo del Consenso de Washington, la mayoría de las naciones más pobres se sumieron en ciclos de deuda y austeridad, altos índices de pobreza y una profunda desesperación. China, sin embargo, ha sido capaz de superar el “desarrollo del subdesarrollo” desde la Revolución de 1949 y pasar de altos niveles de pobreza a una sociedad que ha erradicado la pobreza absoluta y ha emergido como una gran potencia económica (Tricontinental, 2021). Lo que distingue a China de otros países es que la balanza del poder político no está en manos de la clase capitalista (y mucho menos de las multinacionales), y que el gobierno chino, gobernado por el Partido Comunista de China, ha desarrollado un proceso de planificación que asigna recursos tanto para el crecimiento como para la mejora social, manteniendo un equilibrio dialéctico. Cualquier teoría marxista del desarrollo sólida y pragmática debe tener en cuenta los avances logrados en China. Al respecto, es importante destacar dos puntos.
En primer lugar, aunque en China existe una clase capitalista, no se le ha permitido consolidar el poder político. La dinámica que se da en las sociedades del Norte Global, donde el Estado y otras instituciones están dirigidas por el capital privado, no se presenta en China, donde estas instituciones están dirigidas por una fuerza política comprometida con el socialismo. Además, China cuenta con un amplio sector público que abarca la tierra, las finanzas, el comercio y la industria pesada. Este sector es lo suficientemente poderoso como para impedir que la ley capitalista del valor domine la toma de decisiones económicas en el país. Por lo tanto, la experiencia de China no se ajusta a la teoría de la modernización.
En segundo lugar, dado que el poder político reside en el Partido Comunista de China, las decisiones políticas que se toman en el país no están regidas por los intereses de otros países o entidades (como los que refleja el Consenso de Washington). Como afirma Amin, China ha logrado la “desconexión”, permitiendo que su propia estrategia nacional de desarrollo defina su política de desarrollo (2013). Esto se ha logrado gracias al control público del país sobre la tierra y las finanzas, lo cual permite al Estado conectar con la economía mundial a través del comercio, la inversión y las cadenas de valor globales, profundizando en la socialización del trabajo (un elemento clave en la visión política del socialismo de Marx). Esto ha permitido a China romper con el pesimismo de la teoría de la dependencia y convertirse en la mayor nación comercial del mundo.
Ni la teoría de la modernización ni la teoría de la dependencia pueden explicar plenamente el ascenso de China. Aunque China presenta ciertos aspectos de un Estado desarrollista con políticas industriales proactivas, esto no proporciona por sí solo una explicación teórica de su rápido crecimiento. La Reforma y Apertura de China (1978) fue un proceso iterativo y experimental, que siempre destacó la importancia de las condiciones locales. Aunque todavía no se ha convertido en una economía y sociedad desarrolladas, China, como afirman Enfu Cheng y Chan Zhai, ha logrado un “progreso continuo hacia la prosperidad”, pasando de la periferia a la posición de “cuasi-centro” del sistema mundial (2021).
Sin embargo, incluso desde esta posición, China ha sido capaz de erradicar la pobreza extrema y lograr avances significativos en ciencia y tecnología. ¿Qué factores han conducido a este peculiar resultado? Un componente clave, y el punto de partida de nuestra nueva teoría del desarrollo, es que el modelo económico de China ha mantenido de manera constante una alta proporción de inversión en relación con el PIB, lo que ha resultado en una significativa formación de capital fijo en forma de infraestructuras y capacidad industrial.

Una nueva investigación de Perspectivas del Sur Global (PSG) sugiere que existe una correlación extremadamente alta entre un gran crecimiento del PIB y una elevada proporción de formación neta de capital fijo, abreviada como inversión fija neta (IFN). La inversión fija neta se refiere a la inversión en capital fijo nuevo (por ejemplo, el gasto en maquinaria de producción, infraestructuras, etc.), lo que se denomina formación bruta de capital fijo, menos la proporción del stock de capital existente en un país que se desgasta o se vuelve obsoleto durante el mismo período, lo que se denomina depreciación en el caso de una empresa individual). En resumen, cuanto mayor es la proporción de la inversión fija neta en el PIB, mayor es la tasa de crecimiento. Esta correlación elevada se aplica a las 50 mayores economías, que constituyen el 88% del PIB mundial, así como a más de 50 economías más pequeñas del Sur Global (Ross et al., 2024). Esto quiere decir que no son únicamente las entradas financieras, sino también la inversión en nuevos activos tangibles lo que impulsa el crecimiento del PIB.

Por supuesto, el PIB es una medida imperfecta del desarrollo económico, ya que no capta “externalidades” como la degradación medioambiental o aspectos del progreso social. Esto no significa que el PIB carezca de importancia. Otra investigación de Perspectivas del Sur Global ha encontrado una correlación estadísticamente fuerte y significativa entre el PIB per cápita y la esperanza de vida. Esta correlación ha aumentado desde la década de 1990. Además, los aumentos en el PIB per cápita están correlacionados con aumentos proporcionalmente mayores en la esperanza de vida de las personas con niveles de renta más bajos. En otras palabras, el crecimiento del PIB puede tener beneficios materiales muy reales para la población del Sur Global. Por otro lado, un estancamiento en el crecimiento del PIB, como el provocado por la crisis de la deuda del Tercer Mundo y el inicio del neoliberalismo, puede implicar décadas perdidas en las que se avance poco o nada en términos de desarrollo humano. Por supuesto, la protección social también juega un papel importante. Existen casos ejemplares, como el de la Cuba socialista, que ha alcanzado una alta esperanza de vida media incluso sin un rápido crecimiento económico debido al criminal bloqueo estadounidense de más de seis décadas.

Partiendo de la base que sabemos que la IFN está positivamente asociada con el crecimiento del PIB y que el crecimiento del PIB per cápita está positivamente relacionado con el aumento de la esperanza de vida, es lógico que la tarea básica de los gobiernos progresistas del Sur Global sea aumentar la proporción de la IFN en el PIB.
Sin embargo, esto plantea tres desafíos:
-
La proporción de la IFN en el PIB no puede aumentar hasta el punto de deprimir el consumo a niveles intolerables a corto plazo. Para ello, es necesario contar con el apoyo de instituciones financieras nacionales e internacionales que puedan proporcionar financiamiento en condiciones favorables y a largo plazo para la IFN.
-
Se necesitan mecanismos para frenar el saqueo de recursos del Sur Global y canalizarlos hacia la IFN. Para ello sería necesaria la coordinación internacional en materia de corrupción empresarial, como la evasión fiscal, la fijación de precios de transferencia y la facturación comercial fraudulenta. Además, se requieren mecanismos multilaterales para estabilizar los precios de los productos básicos.
-
La IFN debe ser de naturaleza productiva y ecológicamente sostenible (es decir, de buena calidad). Es evidente que la IFN en aspectos especulativos, como el sector inmobiliario, no puede generar los mismos resultados que la IFN en inversiones productivas en infraestructuras, agricultura e industria moderna. Esta última es más propicia para la acumulación de habilidades y tecnología y para la producción de bienes materiales. Además, la IFN en vivienda e infraestructuras relacionadas con el hogar influye positivamente tanto en el crecimiento del PIB como en la esperanza de vida. Todo esto requeriría políticas industriales y de bienestar específicas para cada país, que solo pueden configurarse en función del equilibrio de fuerzas en la lucha de clases en cada caso concreto.
Conclusión
El rápido crecimiento económico y el aumento del nivel de vida de China desde la Revolución de 1949 no pueden explicarse a través de las teorías convencionales del desarrollo. Sin embargo, sí pueden explicarse por la elevada tasa de IFN a la que da prioridad el Partido Comunista de China. Consideremos, por ejemplo, la inversión masiva y la movilización de personas necesarias para construir el sistema ferroviario de alta velocidad de China, el mayor del mundo. No se trata en absoluto de una idea novedosa. Aunque existen desacuerdos sobre cómo puede movilizarse la inversión en condiciones de semifeudalismo y cerco imperialista, la tradición marxista-leninista siempre ha subrayado que la industria a gran escala es la base material del socialismo. En 1920, Vladimir Lenin resumió en pocas palabras el desarrollo comunista como “poder de los soviets más electrificación para todo el país” (1965). Medio siglo después, el revolucionario africano Amílcar Cabral nos enseñó que el objetivo de la liberación nacional es “la liberación del proceso de desarrollo de las fuerzas productivas nacionales” (1966). Por lo tanto, la formulación de una nueva teoría del desarrollo para el Sur Global es también un retorno al origen de nuestras luchas por liberarnos del imperialismo y el neocolonialismo. Con ella, trazaremos el camino para las aspiraciones prometeicas de nuestras naciones.
Notas
1Una de nuestras próximas publicaciones, La organización más peligrosa del planeta: la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Dossier nº 89, junio de 2025, delineará las implicaciones para el mundo de este aumento del gasto militar en los países de la OTAN.
2Para más información sobre la formulación de nuevas teorías del desarrollo, véase Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2023b.
3Este libro de Huntington, El orden político en las sociedades en cambio, dista mucho de su descripción idealista del control civil sobre el ejército en El soldado y el Estado: teoría y política de las relaciones cívico-militares (1957).
4Es importante señalar que fueron estos mismos pensadores los que urdieron el golpe neoliberal contra el Tercer Mundo, comenzando con Chile, a principios de la década de 1970, como su laboratorio (Tricontinental, 2023e).
5Para más información sobre los PAE y el papel de la deuda en África, véase Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2023a.
6Para más información sobre el estructuralismo latinoamericano, véase Saad Filho, 2005.
7Hay varias excepciones a lo que hemos dicho aquí, como los trabajos de Samir Amin sobre la “desconexión” y los de los teóricos de la dependencia que actuaron en los primeros años de la Comisión Económica de Asia (como Ashok Mitra), la Comisión Económica para América Latina (como Osvaldo Sunkel, Theotônio dos Santos y Vânia Bambirra) y la Comisión Económica de África (como Mekki Abbas y Robert K. A. Gardiner) (Tricontinental: 2023c).
8El texto clave aquí es Pathways to Growth: Comparing East Asia and Latin America de Nancy Birdsall y Frederick Jaspersen (1997).
9El ensayo de Brenner dio lugar a un amplio debate, que comenzó con On the Origins of Capitalist Development de Ben Fine (1978) y la breve nota de Paul Sweezy Comment on Brenner (1978).
Referencias bibliográficas
Allik, Henry-Laur. “Record number of NATO allies to hit 2% defense spending goal”. Deutsche Welle, 19 de junio de 2024. Disponible en: https://www.dw.com/en/record-number-of-nato-allies-to-hit-2-defense-spending-goal/a-69401037.
Amin, Samir. “Una nota sobre el concepto de desconexión”. Review, 10(3). 1987.
_______ “China 2013”. Monthly Review 63, nº 10. Londres: marzo de 2013. Disponible en: https://monthlyreview.org/2013/03/01/china-2013/.
_______ “La implosión del capitalismo”. New York: Monthly Review Press. 2014.
Amsden, Alice. H. Asia’s Next Giant: South Korea and late industrialisation. Oxford: Oxford University Press. 1989.
Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 1989: Los sistemas financieros y el desarrollo. Washington DC, 1989.
Birdsall, Nancy, José Edgardo L. Campos, Chang-Shik Kim, W. Max Corden, Lawrence MacDonald (Ed.), Howard Pack, John Page, Richard Sabor y Joseph Stiglitz. The East Asian miracle: Economic growth and public policy. Washington DC: Banco Mundial, 1993. Disponible en; https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/975081468244550798/main-report.
Birdsall, Nancy, y Fredereick Jaspersen. Pathways to growth: Comparing East Asia and Latin America. Washington DC: Banco Interamericano de Desarrollo, 1997.
Brenner, Robert. “The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism”. New Left Review, no. I. Londres: julio-agosto de 1977.
Cabral, Amílcar. “A arma da teoría”. Discurso para la primera Conferencia Tricontinental de los Pueblos de Asia, África y América Latina, enero de 1966, La Habana, Cuba. Disponible en: https://www.marxists.org/portugues/tematica/1980/arma/04.htm.
Chalmers, Johnson. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975. Stanford: Stanford University Press, 1982.
Chang, Haa-Jong. The political economy of industrial policy. Nueva York: St. Martin’s Press, 1994.
Cheng, Enfu y Chan Zhai, “China as a ‘Quasi-Centre’ in the World Economic System: Developing a New ‘Centre-Quasi-Centre-Semi-Periphery-Periphery’ Theory”, World Review of Political Economy 12, no. 1. Shanghai: primavera de 2021.
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). “Indicator 17.2.1 (a) Net official development assistance (ODA) as a percentage of OECD-DAC donors GNI (Grant equivalent methodology), %. 2023”. Disponible en: https://w3.unece.org/SDG/en/Indicator?id=72.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Foreign direct investment and development. 1999. Disponible en: https://unctad.org/system/files/official-document/psiteiitd10v1.en.pdf.
_______ Global Economic Fracturing and Shifting Investment Patterns. 23 de abril de 2024. Disponible en: https://unctad.org/es/publication/fragmentacion-economica-global-y-cambios-en-los-patrones-de-inversion.
_______ Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2024: Facilitación de la inversión y gobierno digital. 20 de junio de 2024. Disponible en: https://unctad.org/es/publication/informe-sobre-las-inversiones-en-el-mundo-2024.
_______ Target 17.4: Long-term debt sustainability. 2016. Disponible en: https://stats.unctad.org/Dgff2016/partnership/goal17/target_17_4.html.
Dabla-Norris, Era. “Financial sector deepening and transformation”. En Alfred Schipke (Ed.) Frontier and developing Asia. Washington DC: Fondo Monetario Internacional, 2015. Disponible en: https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781475595512/ch006.xml.
Fondo Monetario Internacional. Public debt vulnerabilities in low-income countries: The evolving landscape. Washington DC, diciembre de 2015. Disponible en: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/110215.pdf
Fine, Ben. “On the Origins of Capitalist Development”. En New Left Review, no. I/109. Londres: mayo/junio de 1978, pp. 88-95.
Gunder Frank, Andre. “The development of underdevelopment”. Monthly Review, 18, 4. New York, 1966.
_______ Crises in the Third World. Nueva York: Holmes & Meier, 1967.
Huntington, Samuel P. El soldado y el Estado: teoría y política de las relaciones cívico-militares. Boston: Belknap of Harvard University Press, 1957.
_______ El orden político en las sociedades en cambio. Buenos Aires: PAIDOS, 1968.
Instituto Tricontinental de investigación social. La globalización y sus alternativas: una entrevista con Samir Amin. Cuaderno n° 1. 29 de octubre de 2019. Disponible en: https://thetricontinental.org/es/la-globalizacion-y-su-alternativa/.
_______ Vida o deuda: el yugo del neocolonialismo y la búsqueda de África por alternativas. Dossier n° 63. 11 de abril de 2023. Disponible en: https://thetricontinental.org/es/dossier-63-crisis-de-la-deuda-en-africa/.
________ El mundo necesita una nueva teoría socialista del desarrollo. Dossier no. 66, 4 de julio de 2023. Disponible en: https://thetricontinental.org/es/dossier-66-nueva-teoria-desarrollo/.
_______ Dependencia y superexplotación: la relación entre el capital extranjero y las luchas sociales en América Latina. Dossier n° 67. 8 de agosto de 2023. Disponible en: https://thetricontinental.org/es/dossier-67-teoria-marxista-dependencia/.
_______ El mundo en depresión económica: Un análisis marxista de la crisis. Cuaderno n° 4. 10 de octubre de 2023. Disponible en: https://thetricontinental.org/es/dossier-cuaderno-4-crisis-economicas/.
_______ El golpe contra el Tercer Mundo: Chile, 1973. Dossier n° 68. 5 de septiembre de 2023. Disponible en: https://thetricontinental.org/es/dossier-68-golpe-contra-tercer-mundo-chile-1973/.
Johnson, Chalmers. MITI and the Japanese miracle: The growth of industrial policy, 1925–1975. Stanford: Stanford University Press. 1982.
Lenin, Vladimir Illich. Complete Works (Vol. 31). Moscú: Progress Publishers, 1965, pp. 408-426.
Lewis, W. Arthur. The theory of economic growth. Homewood: Richard D. Irwin, Inc., 1955.
Mazzucato, Mariana. The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. Londres: Anthem Press, 2013.
Organización de las Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES). “UN chief urges ‘urge in investment’ to overcome $4 trillion financing gap. 22 de abril de 2024”. Disponible en: https://www.un.org/en/desa/un-chief-urges-%E2%80%98surge-investment%E2%80%99-overcome-4-trillion-financing-gap.
_______ Financing for Sustainable Development Report 2024. New York: United Nations, abril de 2024. Disponible en: https://desapublications.un.org/publications/financing-sustainable-development-report-2024.
Organización Mundial de la Salud (OMS). Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 2018. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs).
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE. “The 0.7% ODA/GNI target – A history.” 16 de junio de 2024. Disponible en: https://web-archive.oecd.org/temp/2024-06-17/63452-the07odagnitarget-ahistory.htm.
Panitch, Leo y Sam Gindin. “Finance and American empire”. Socialist Register, 41. Londres: Merlin Press, 2005.
Payer, Cheryl. “The debt trap: The International Monetary Fund and the Third World”. Nueva York: Monthly Review Press. 1974.
Prebisch, Raúl. El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. Organización de las Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 1950. Disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/40010-desarrollo-economico-la-america-latina-algunos-sus-principales-problemas.
Rajan, Raghuram. Fault lines: How hidden fractures still threaten the world economy. Princeton: Princeton University Press. 2010.
Rodney, Walter. De cómo Europa subdesarrolló a África. México: Siglo XXI, 1982.
Ross, John, Roy Singham y Gisela Cernadas, «从210个经济体大数据中,我们发现了误解促消费对经济的危害» [A partir de big data de 210 economías, descubrimos el perjuicio económico de malinterpretar la promoción del consumo], Guancha, 21 de octubre de 2024, Disponible en: https://www.guancha.cn/LuoSiYi/2024_10_21_752447.shtml.
Rostow, Walt. W. The stages of economic growth: A non-communist manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.
Rostow, Walt. W. y Richard Hatch. An American policy in Asia. Cambridge (MA): MIT Press, 1955.
Saad Filho, Alfred. “The rise and decline of Latin American structuralism and dependency theory”. En Kwame Sundaram Jomo y Erik S. Reinert (Ed.), The origins of development economics: How schools of economic thought have addressed development. Londres: Zed Books, 2005.
Secretario General de las Naciones Unidas. Progress towards the Sustainable Development Goals: Towards a rescue plan for people and planet. Julio de 2023. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/4014344?ln=en&v=pdf.
Selwyn, Benjamin. “Why global value chains should be called global poverty chains”. Developing Economics. 13 de enero de 2023. Disponible en: https://developingeconomics.org/2023/01/13/why-global-value-chains-should-be-called-global-poverty-chains/.
Sweezy, Paul. “Comment on Brenner”. New Left Review, no. I/108. Londres: marzo/abril 1978, pp. 94-95.
Warren, Bill. Imperialism: Pioneer of capitalism. Londres: Verso, 1980.
Williamson, John. (Ed.). Latin American adjustment: How much has happened? Washington DC: Paterson Institute for International Economics. 1990.
Zhang, Tao. «Managing Debt Vulnerabilities in Low-Income and Developing Countries». IMF Blog, 22 de marzo de 2018. Disponible en: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2018/03/22/managing-debt-vulnerabilities-in-low-income-and-developing-countries.