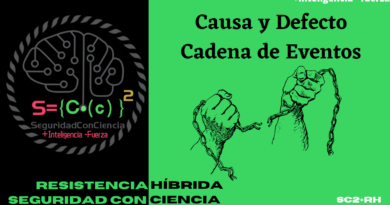El globo desinflado
Enrico Tomaselli.
Imagen: Tomada Enrico’s Substack
En el plano internacional, por tanto, cabe esperar un sustancial desentendimiento estadounidense, sin que ello se traduzca en ausencia, porque obviamente el vacío lo llenarían otros, y supondría una pérdida de prestigio.
Se discute mucho sobre los constantes exabruptos del nuevo presidente Trump, que muy a menudo se empaquetan precisamente para encender el debate.
Y, ciertamente, incluso al margen de la naturaleza exuberante del personaje, es evidente que -detrás de lo que con demasiada frecuencia parece un lenguaje excesivo- hay en realidad planes y estrategias políticas, ciertamente no sólo producto de su imaginación.
Es bastante evidente que el uso de expresiones decididamente fuera de lugar forma parte a su vez de una elección estratégica de comunicación, que se materializa esencialmente en una postura verbal imbuida de un sentimiento de superioridad (cuando no de franco desprecio), que debe transmitir la idea de una potencia imperial tan fuerte (y tan cansada de tener que transigir) que no tiene reparos en manifestarse brutalmente urbi et orbi.
En resumen, Make America Great Again comienza mostrando una actitud -precisamente- de gran potencia en existencia.
Al mismo tiempo, es igualmente evidente que el público al que se dirige principalmente el mensaje intrínseco a este lenguaje poco sutil es esencialmente el del interior de los Estados Unidos; después de haber movilizado al electorado, lo que le llevó a la Casa Blanca, ahora es necesario mantener un clima de movilización que apoye la acción reformista que Trump tiene en mente, y que ha comenzado a llevar a cabo.
Y para ello hay que inculcar dosis masivas de optimismo y patriotismo entre los ciudadanos.
Si esto resultará efectivo y funcional a los planes del grupo de poder que expresa Trump, y en qué medida, se verá con el tiempo, teniendo en cuenta además que las resistencias internas no serán pocas ni de poca importancia.
Pero la pregunta más importante es si esta postura resultará igualmente efectiva y funcional en el plano internacional.
Mientras tanto, es importante subrayar que la autoridad y el mando son cosas distintas, de hecho, en algunos aspectos incluso antitéticas.
La autoridad se reconoce, el mando debe imponerse. Si, entonces, se intenta imponer la voluntad mediante amenazas, estamos en otra categoría, que es la -en el mejor de los casos- de la intimidación.
Tengamos en cuenta que la autoridad de Estados Unidos, que en el pasado le permitía hacer un amplio uso del poder blando, está ahora muy erosionada, incluso entre amigos y aliados, precisamente en virtud del amplio uso (cuando no abuso) que se ha hecho de él.
Basta pensar en el mecanismo de sanciones, totalmente unilateral, que debe su eficacia (muy parcial) precisamente al hecho de que se extiende mucho más allá del sujeto al que pretende golpear.
Porque, evidentemente, una cosa es decirle a un país que no se tiene la intención de comerciar con él (ni venderle ni comprarle), y otra obligar a terceros países a hacer lo mismo, so pena de ser sometidos al mismo ostracismo.
Se trata claramente de un planteamiento que no sólo sitúa los intereses estadounidenses por encima de los de cualquier otro (incluidos amigos y aliados), sino que pretende imponerlos incluso cuando perjudican a terceros.
Véase la entrada «sanciones de diez años contra Rusia».
Cuando Trump amenaza con una guerra comercial -con Canadá o Europa- exigiendo un reequilibrio forzoso de la balanza de pagos, por un lado, extiende aún más este esquema dominador, pero al mismo tiempo niega el fundamento de la ideología estadounidense (el libre mercado), y por eso mismo levanta una amenaza potencialmente ineficaz.
Tomemos por ejemplo la cuestión del comercio entre Estados Unidos y Europa. La tesis de Trump es que éste registra un desequilibrio a favor del viejo continente (que exporta en valor más de lo que importa), y que por tanto hay que corregirlo aumentando las compras europeas -especialmente de armamento y energía-, pues de lo contrario se impondrán aranceles del 100% a las mercancías europeas.
Pero, obviamente, la cuestión es: ¿a qué se debe esta desigualdad en el comercio entre las dos orillas del Atlántico?
En un régimen de libre mercado, significa simplemente que los productos estadounidenses son menos competitivos (relación calidad/precio) que los demás en el mercado, mientras que los europeos lo son más. Siempre según la lógica del mercado, por tanto, la acción más lógica debería ser comprar el equivalente de los productos europeos en otro lugar.
Pero -como es obvio- hay un enorme ‘pero’:
está claro que a) Estados Unidos necesita esos productos, y b) comprarlos en otros países significa pagar más o tener menor calidad. Así que si Estados Unidos no puede (o no le conviene) producirlos por sí mismo, no puede sino someterse a las leyes del mercado.
Entre otras cosas, la amenaza chantajista de los aranceles, de aplicarse, se traduciría o bien en una mayor carga para los consumidores estadounidenses (que pagarían el doble por los productos europeos), o bien en una reducción de la importación de esos productos (lo que aumentaría igualmente su coste para el consumidor).
Evidentemente, intervienen consideraciones políticas y económicas más complejas, por lo que las opciones no se basarán simplemente en este esquema, pero ésta sigue siendo la esencia de la cuestión.
E igual de evidente es que una posible guerra de aranceles (impuestos mutuamente) perjudicaría en última instancia al país con el mayor déficit comercial, es decir, el mayor importador, EE.UU.
Por tanto, un planteamiento de este tipo, incluso hacia países vasallos como Canadá y Europa, sólo puede generar contramedidas. Más aún si, como en el caso de los países europeos, ya están pagando con creces las decisiones tomadas para seguir los intereses estadounidenses. Véase de nuevo el epígrafe «sanciones de diez años contra Rusia».
Igualmente, crítica, si no más, parece la postura de Trump hacia los países enemigos.
Observando la forma en que, desde hace meses, el nuevo presidente aborda la cuestión del conflicto ucraniano, algunos elementos irrefutables son evidentes.
El primero, y más obvio, es la confusión y la desinformación (real y/o instrumental). Esto es evidente, en primer lugar, por la facilidad con la que cambia continuamente el plazo en el que pretende resolver el problema; primero 24 horas -obviamente una broma, pero repetida obsesivamente-, luego seis meses, luego cien días pero su enviado Kellog se encargará de ello, y luego se declara dispuesto a reunirse con Putin ‘inmediatamente’ …
Pero todos sus discursos sobre el asunto también están llenos de puras tonterías (Rusia ha tenido 800 mil muertos, más que los ucranianos; la guerra es culpa de Biden -por lo tanto, de EEUU- pero es un asunto europeo, porque “hay un océano de por medio”; es culpa de Biden, pero elimina el hecho de que fue el primero en suministrar armas letales a Ucrania [*]; los rusos tienen misiles hipersónicos -y EEUU no- porque le robaron el proyecto a EEUU durante la presidencia de Obama…).
Además, se eluden por completo las verdaderas cuestiones que plantea la guerra y se intenta reducir todo a una dimensión limitada, geográfica y políticamente.
Pero, también en este caso, es el lenguaje utilizado el que parece totalmente inadecuado, revelando la persistencia de una incomprensión absoluta (por parte de Estados Unidos) de los intereses, el punto de vista e incluso la mentalidad de los rusos.
De hecho, la esencia del mensaje de Trump, además de ser extremadamente reductora, se resume en los halagos y las amenazas que se despliegan simultáneamente.
Por un lado, se subraya que a Rusia también le interesa poner fin al conflicto, pero, por otro, se amenaza con nuevas medidas coercitivas si no se espera que haya voluntad de negociar, y por esperar se entiende esencialmente en los términos previstos por Washington.
Decir que en ese caso Estados Unidos dará más armas a Kiev y endurecerá aún más las sanciones es claramente un enfoque coercitivo, que niega in nuce un aspecto fundamental para los rusos, a saber, que las negociaciones se desarrollen en pie de igualdad. Se trata, de hecho, de un enfoque basado en el concepto de “paz mediante la fuerza”, que presupone la supremacía de quienes pretenden imponerla.
Es demasiado obvio, entre otras cosas, que se trata de amenazas contundentes, dado que Rusia está sometida a sanciones desde 2014 (anexión de Crimea), y que Estados Unidos y la OTAN llevan diez años proporcionando armas, dinero y apoyo de todo tipo a Ucrania, y sin embargo Rusia está ganando el conflicto.
Luego está, fundamentalmente, la cuestión central, que sigue sin resolverse y sin solución.
Mientras Moscú quiere garantías férreas sobre el respeto de cualquier acuerdo, y sobre todo intenta llegar a una especie de Nueva Yalta, que redefina los equilibrios mundiales de forma estable y duradera,Washington no puede ni quiere asumir compromisos a largo plazo, y menos aún sancionar una reducción de su hegemonía.
Visto así, parece bastante evidente que no hay grandes posibilidades de llegar realmente a algún acuerdo, aunque sea parcial. Al fin y al cabo, la verdadera misión de la presidencia de Trump es reconducir la situación de Estados Unidos, para que la siguiente (esté o no liderada por Vance) pueda hacer frente a los desafíos globales, especialmente el chino.
En el plano internacional, por tanto, cabe esperar un sustancial desentendimiento estadounidense, sin que ello se traduzca en ausencia, porque obviamente el vacío lo llenarían otros, y supondría una pérdida de prestigio.