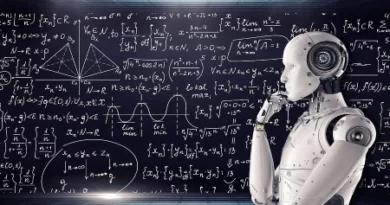¿El ocaso de la universalidad?: anatomía de una hegemonía fragmentada en Bolivia
Por Carla Espósito Guevara
En su análisis de la cuestión meridional, Gramsci desarrolla los elementos fundamentales de su concepción de hegemonía, afirmando que “para ser capaz de gobernar como clase, el proletariado tiene que despojarse de todo residuo corporativo, de todo prejuicio o incrustación sindicalista”. Esta premisa implica la necesaria trascendencia de la etapa corporativa, condición indispensable para que el proletariado comience a concebirse como clase dirigente de los demás grupos sociales, asumiendo la representación de sus intereses y actuando, en consecuencia, como clase universal. Una clase alcanza este carácter universal cuando logra, mediante su acción política, encarnar efectivamente los intereses de los demás sectores sociales.
En el contexto boliviano, diversas clases sociales asumieron sucesivamente ese rol de clase universal. Durante la Revolución de 1952 la burguesía consiguió liderar el proceso revolucionario nacional, porque, mediante su confrontación con la “rosca” y los intereses latifundistas, logró representar efectivamente las aspiraciones del bloque popular constituido por campesinos y obreros a través de liderizar la Reforma Agraria y la Nacionalización de las Minas. Esta capacidad de representación le permitió erigirse como dirección de la alianza obrero-campesina y, consecuentemente, acceder al control del aparato estatal.
Con el deterioro de la hegemonía burguesa, durante la década de 1990, fue el sector campesino, encabezado por los trabajadores del Trópico, el que asumió el papel de clase universal. Este protagonismo se consolidó cuando sus reivindicaciones antiimperialistas –contra la interdicción de la hoja de coca– y antineoliberales –contra la capitalización/privatización del agua, el gas y las empresas estatales– lograron articular y representar el conjunto de malestares y descontentos tanto del bloque campesino como del popular urbano frente al neoliberalismo. Esta capacidad de trascender sus intereses estrictamente corporativos para representar políticamente las demandas de otros sectores sociales permitió al movimiento campesino indígena constituirse como clase universal, desplazando efectivamente a la burguesía, y acceder al control del poder estatal.
Durante la administración de Arce, caracterizada por un nuevo ciclo de crisis económica, los trabajadores del Trópico, bajo el liderazgo de Evo Morales, intentaron replicar su exitosa estrategia anterior: posicionarse como representantes del interés general mediante la capitalización de los diversos descontentos sociales derivados de la situación económica adversa. Sin embargo, en esta ocasión aquella estrategia de construcción hegemónica no produjo los resultados esperados. El escenario político boliviano, en lugar de experimentar un viraje hacia la izquierda, como lo hizo en 2003, manifestó una reorientación hacia posiciones de derecha. Este fenómeno plantea un interrogante fundamental: ¿por qué la estrategia de construcción hegemónica que resultó efectiva entre los años 2000 y 2005 fracasó en este nuevo contexto provocando que el movimiento del Trópico, lejos de consolidarse como vanguardia política, quedara relativamente aislado en el panorama político local?
Una explicación plausible para este fenómeno radica en que el movimiento campesino, guiado por las Seis Federaciones del Trópico, articuló su movilización en torno a una agenda dual. Por un lado, una agenda política centrada en la habilitación de Evo Morales como candidato; y por otro, una agenda económica que abordaba las consecuencias de la crisis: inflación, escasez de diésel y carencia de divisas, principalmente. El factor determinante que explica el fracaso de esta estrategia política, a diferencia de experiencias anteriores, reside en que, pese a los esfuerzos retóricos desplegados, la dimensión política terminó predominando visiblemente sobre la económica. Consecuentemente, amplios sectores sociales, lejos de identificar sus intereses reflejados en la movilización, interpretaron estas acciones colectivas como orientadas fundamentalmente a promover la candidatura de Morales. A la par, la figura del expresidente comenzó a reconfigurarse en el imaginario social como la de un líder “personalista” que instrumentalizaba estratégicamente la agenda económica, subordinándola a sus aspiraciones políticas individuales.
Esa interpretación respecto a los fines de la movilización no surgió de manera arbitraria, sino que encontró sustento en circunstancias objetivas y verificables, particularmente en la sincronización temporal entre las movilizaciones y el calendario electoral, especialmente con la proximidad del vencimiento de los plazos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la aprobación de las listas de candidatos. Esta coincidencia cronológica reforzó significativamente la percepción colectiva de una instrumentalización de las demandas económicas al servicio de objetivos electorales específicos.
Adicionalmente, se manifestó una contradicción fundamental en la agenda reivindicativa, puesto que, mientras las movilizaciones se presentaban como una respuesta a la crisis económica, la percepción ciudadana generalizada era que los bloqueos intensificaban precisamente los problemas que supuestamente combatían: exacerbaban la especulación de precios, agudizaban la escasez de productos básicos y obstaculizaban significativamente la movilidad de los trabajadores urbanos, incrementando sus gastos de transporte dificultando su acceso a fuentes laborales y recursos económicos. Esta contradicción entre el discurso y sus efectos prácticos, lejos de crear la esperada solidaridad entre los sectores urbanos y el movimiento campesino y la ampliación de la movilización, provocó un rechazo hacia las movilizaciones por parte de varios sectores de la población citadina que experimentaba directamente sus consecuencias adversas.
Complementando este escenario, los incidentes violentos ocurridos en Llallagua, a pesar de estar rodeados de numerosas interrogantes no esclarecidas –como la considerable distancia entre el denominado «México chico» y Llallagua, o el cuestionable patrón delincuencial atribuido a los ayllus, la presencia de armas de alta precisión así como de capacidades profesionales en el manejo de armas de fuego–, han demostrado una notable eficacia en el imaginario colectivo, estimulando un efecto de criminalización de la protesta social que ha catalizado un significativo giro hacia posiciones conservadoras. Las impactantes imágenes provenientes de la ciudad minera resultan elocuentes por sí mismas. El ingreso triunfante de las fuerzas del orden a Llallagua cantando el Himno Nacional, la organización de grupos de Resistencia Juvenil Llallagueña y el arriamiento de la wiphala, evidencian el triunfo discursivo de la retórica conservadora del orden y la República sobre la narrativa insurreccional campesina y lo plurinacional que empezó en 2019 durante el golpe de Estado.
Lo ocurrido en Llallagua ha operado una transformación simbólica de doble sentido: mientras el movimiento campesino fue sistemáticamente caracterizado como una organización delincuencial mediante una intensa ofensiva mediática; paralelamente las fuerzas policiales experimentaron una reconfiguración simbólica que las elevó a la categoría de “héroes nacionales”, alterando sustancialmente la valoración social de ambos actores del conflicto configurando los rasgos de un nuevo discurso conservador.
José Pimentel sostiene que los eventos ocurridos en Llallagua durante el último conflicto son el reverso del proceso revolucionario de 1967, cuando tuvo lugar la masacre de San Juan y la gente gritaba: “¡Fuera los militares de las minas!”. En contraste, hoy se recibe con algarabía su llegada. Desde mi perspectiva, los hechos ocurridos en Llallagua cristalizan el retroceso del Estado integral en Bolivia, es decir, la expulsión de las masas del Estado y la modificación de la ecuación entre sociedad civil y sociedad política a favor de esta última.
Otro factor explicativo que podría argumentarse se relaciona con el agotamiento previo de la capacidad movilizadora del movimiento campesino. Este límite se habría manifestado ya durante las movilizaciones de octubre del año pasado, cuando el movimiento experimentó una derrota de carácter militar. Sin embargo, es significativo destacar que dicha derrota se concretó únicamente después de que la movilización quedara territorialmente circunscrita al departamento de Cochabamba, evidenciando así una progresiva reducción de su capacidad de convocatoria y articulación nacional que precedió al episodio actual.
Este conjunto de factores constituyó una barrera que impidió al movimiento campesino expandir su influencia, generar adhesiones solidarias y ampliar efectivamente su radio de acción política. Consecuentemente, las Seis Federaciones del Trópico experimentaron una significativa pérdida de su posición de vanguardia política, pues al verse imposibilitadas de representar creíblemente el descontento general por la crisis e incorporarlo de manera convincente en su propia plataforma reivindicativa, quedaron relativamente aisladas, diluyendo así su capacidad de articulación hegemónica como clase universal y articuladora del bloque popular que había caracterizado sus intervenciones políticas previas.
En el escenario político contemporáneo, la figura de Evo Morales ha experimentado una metamorfosis respecto a su capacidad representativa quedando progresivamente circunscrita a una agenda de naturaleza predominantemente campesina, a esto se suma una dificultad para traducir en programa político consignas abstractas como la de “salvar Bolivia”, y renunciar a su interés de líder en favor del interés programático, lo que evidencia el gradual deterioro de su facultad para operar como clase universal. Actualmente su base de apoyo se concentra fundamentalmente en diversos núcleos rurales (comunidades del Trópico cochabambino, valle alto, valle bajo y norte potosino, ayllus y comunidades del Altiplano), cuyos integrantes, aún con sus posibilidades materiales de movilización agotadas, continúan respaldando al expresidente al identificar en su liderazgo la garantía tangible para mantener condiciones de existencia dignas, evitando así el descenso hacia situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.
En contraposición, diversos segmentos que componen el complejo entramado popular urbano han establecido una distancia respecto a su conducción política, lo que ha reconfigurado el mapa de adhesiones sociales que anteriormente caracterizaba su capacidad de articulación hegemónica. Dicha reconfiguración del paisaje político parece encontrar validación empírica en los últimos resultados arrojados por los más recientes sondeos electorales, los cuales, de confirmarse, estarían anticipando no solo una eventual derrota en las urnas, sino también –y quizás más preocupante desde una perspectiva estratégica– la potencial incapacidad para consolidar una representación parlamentaria opositora con suficiente peso como para ejercer un contrapeso político efectivo a la arremetida conservadora que podría avecinarse.