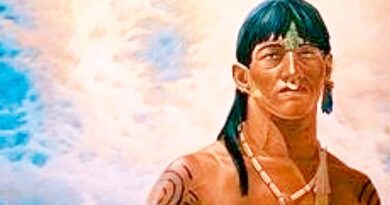La destrucción creativa en la era de la IA
Por Renato R. González Disla
Al final de la primera mitad del siglo XX, el austriaco Joseph A. Schumpeter produjo un concepto revolucionario para entender el pulso vital del capitalismo moderno: la “destrucción creativa”. Para él, el sistema no era una máquina estática que tendía al equilibrio, sino un vendaval perenne de innovación que arrasaba lo viejo para erigir lo nuevo, posteriormente sembrando prosperidad a su paso. Sin embargo, en la era de la Inteligencia Artificial (IA), esta dinámica adquiere una característica sin precedentes que nos obliga a preguntarnos: ¿sigue siendo esta destrucción inherentemente creadora de bienestar para todos? ¿o estamos presenciando una mutación más profunda, un giro inesperado en el guion de la historia?
La innovación como fuerza disruptiva
La teoría económica neoclásica (Marshall, Walras) formalizó matemáticamente la búsqueda del equilibrio de los mercados y la optimización marginal. Para ellos, las desviaciones como los monopolios temporales eran “fallas de mercado” a corregir. Schumpeter, en cambio, argumentaba que el capitalismo era un proceso de desequilibrio inherente y que los monopolios temporales eran la recompensa esencial para el empresario innovador; fenómeno predominante en el capitalismo de hoy en día, manifestado en empresas como Alphabet (Google), Meta (Facebook), Microsoft, entre otras. Por otra parte, mientras que, para el marxismo, el proceso de tecnificación podía intensificar la explotación y el conflicto de clases, la innovación, para Schumpeter, era la solución al problema de la escasez de bienes y servicios.
La innovación como variable fundamental
La innovación no estaba dentro de las variables de los modelos de la economía clásica y neoclásica. Fue Robert Solow (1956) quién consideró el factor tecnológico de forma “exógena”, demostrando que gran parte del crecimiento no se explicaba por los factores tradicionales (capital, trabajo), sino por el progreso tecnológico, a lo que el denominó “residuo”. Más adelante Paul Romer (1990) lo consideró “endógeno”, mostrando que las ideas y el conocimiento son bienes intangibles no-rivales que, incentivados por beneficios monopolísticos temporales impulsan el crecimiento sostenido, en gran medida coincidiendo con la teoría “schumpeteriana”.
Del capitalismo industrial al cognitivo
Las revoluciones industriales anteriores mecanizaron el trabajo físico, pero la Tercera Revolución Industrial o era de la digitalización, sostenida por autores como Daniel Bell (1973) y Peter Drucker (1993), propició el auge del “trabajador del conocimiento”. Posteriormente, estas ideas cimentaron el denominado “capitalismo cognitivo”, teorizado por autores como Andrea Fumagalli (2007) y Yann Moulier-Boutang (2011). Este sistema se basa en el conocimiento, la información y las capacidades humanas como fuentes primarias de valor en la economía, pero que a su entender también generan precariedad laboral y desigualdad. Hoy en día la Cuarta Revolución Industrial (era de la IA y la biotecnología) amenaza con reemplazar el trabajo cognitivo por algoritmos inteligentes.
Vertientes emergentes
Otras corrientes de pensamiento como la de Shoshana Zuboff (2019) denomina al sistema actual “capitalismo de la vigilancia”, donde empresas tecnológicas convierten la experiencia humana en datos para manipular comportamientos y maximizar ganancias mediante los algoritmos inteligentes en las redes sociales y el comercio digital. Yanis Varoufakis (2023) va más allá, hablando de “tecnofeudalismo”. En gigantes como Amazon o Google su poder no emana del beneficio capitalista, es decir, ganancia por la producción y venta, sino que actúan como “señores de la nube”, cobrando rentas digitales por acceso a sus plataformas tecnológicas, reduciendo a vasallos las empresas tradicionales.
El desafío en la era de la IA
Según el economista Calum Chace (2019), la IA avanzada amenaza con una “singularidad económica” que dejaría a millones sin empleo. Este plantea que los trabajos cognitivos son vulnerables y alerta sobre una brecha creciente entre quienes poseen capital o habilidades complementarias a la IA y quienes quedan excluidos, creando un tranque económico, pues el desempleo afectaría a su vez la demanda agregada. Ante estos desafíos, plantea políticas como la Renta Básica Universal (RBU) y la regulación de plataformas digitales. Para esta concepción, la disrupción “schumpeteriana” ya no garantiza prosperidad compartida, sino que exige reinventar la economía para preservar la dignidad humana y el propio sistema productivo, diseñando un futuro donde la innovación beneficie a todos, no solo a unos pocos.
El autor es Coordinador de la Maestría en Ciencia de Datos del INTEC