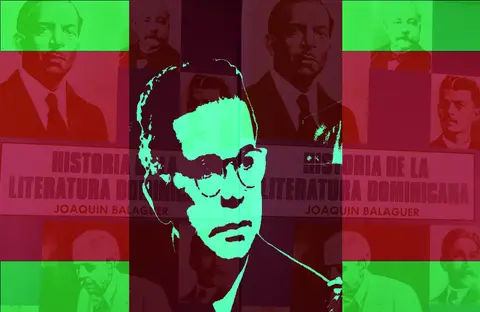Teoría literaria y práctica de la lectura en libertad
Por Miguel Ángel Fornerín
Acostumbramos a dejar de lado las reflexiones teóricas. El miedo a la teoría se ha impuesto. Es el triunfo del no “meterse en camisa de once varas”. Sin embargo, la teoría está presente hasta cuando se quiere ignorar. Toda práctica de la lectura implica un conjunto de ideas sobre la escritura. Ellas constituyen la cultura del pensar y las prácticas escriturales. Cuando hablamos de literatura reafirmamos un conjunto de ideas. Una teoría implícita que espera por un despliegue de sus límites.
Cada crítico debe justificar teóricamente su proceder. Su método. Parecía decirme Diógenes Céspedes hace algún tiempo. Su generación es una generación de método y de teoría. Crecimos en la vida intelectual entre teóricos e intelectuales. Leíamos con una teoría que parecía la única o la verdadera. Las convicciones cayeron con el tiempo. Las ideas más fuertes pasaron por el cedazo de los días. Del presente.
Al terminar el siglo, mi teoría de la poesía pasó de un neo-romanticismo que expulsó el realismo social del decir; la inminencia de la revolución que se postulaba cambió por una filosofía del sujeto y del fin de las grandes narrativas. Ahí cabe mencionar las lecturas de Nietzsche, tan fragmentadas como la misma escritura del filósofo alemán. Por su parte, Unamuno demandaba una lectura obligada. “El sentimiento trágico de la vida” fue, tal vez, ese puntal del existencialismo cristiano que nos volvió a conquistar, como la figura de Zaratustra o los poemas de Rimbaud de “Una estación en el infierno”. Los aires finiseculares se espejearon. En mi práctica aparece una poética del individuo desacralizado, revuelto y desvinculado de construcciones sociales, como la de nación o la de la historia.
La historiografía como fuerza, como operativo del siglo XIX y su deseo de libertad burguesa, cede ante el martillo de una teoría del relato y de los relatos. Desde la metafísica que indagaba sobre estructuras recurrentes del formalismo, con sus deudas cientificistas, hasta la construcción de un discurso que, como acto de habla, se convierte en las hablas de las clases y del poder. Sostener lo contradictorio, lo que se niega constantemente frente al orden que busca reafirmarse y dominar a través de su manera de operar a favor de la Unidad y la Totalidad, ha sido una divisa.
Identificar el discurso de la acción con las construcciones anteriores. Sus simulacros. Las reminiscencias de un pasado que vienen a dialogar con el presente. Y que se enmascaran para que lo nuevo sea una continuidad con lo mismo. De tal forma que el lenguaje contenga sus metáforas muertas, como si fueran metáforas vivas. Entelequias intelectuales. El saber y el leer son consustanciales a la tarea de quitar el velo a la verdad oculta en las ideologías.
Narrar la acción y pensar el accionar. Es buscar al sujeto. En la narrativa, el sujeto se esconde. Se disfraza. Se pierde a favor del ocultamiento ideológico. La crítica presenta esa verdad escondida. Iluminar el cuarto oscuro del entendimiento, parece ser su desafío. La ficción literaria no es mentira. Es una creación humana. El relato discursivo busca apoderarse de su radical sentido múltiple. Que es su residencia. A favor de la razón ideológica o de Estado. O bien de dominio de lo Uno sobre lo Diverso.
Mi línea teórica ha sido, en síntesis, crítica de la historiografía y teoría del relato. Se sostiene que la historia es un discurso también construido, no una verdad objetiva, lo que permite entender su vínculo con la ficción literaria y con la construcción de la identidad.
¿Una crítica postcolonial? Sí, en la medida en que estamos fuera políticamente de la colonia. Y nos estamos desplazando de su centro. La gravedad nos atrae. Mi método pretende desmontar el relato hegemónico (colonial, nacionalista, positivista) para reconfigurar las voces marginadas, subalternas, desde una dialéctica de la Mismidad y de la Otredad.
Refiguro las literaturas caribeñas y desde una crítica cultural. ¿Dónde está el método? ¿Podemos hablar de métodos en las Humanidades? De existir debe estar centrado en lo sincrético, lo híbrido y lo múltiple. Un método brujo. Cuestionador, subvertido de la mirada de lo mismo y que sea capaz de cuestionar los discursos oficiales; las hablas de la Unidad totalidad y abrirse a lo marginal, lo mulato, lo trashumante; a la cultura del viajero.
Mi método debe ser una convergencia crítica que articule poesía, historia y filosofía, desde una perspectiva caribeña, postcolonial y ético-existencial. En donde se combine la hermenéutica del texto, la narratología, la crítica del sujeto moderno, la reflexión filosófica sobre el tiempo y una estética de la sublevación, todo ello orientado a pensar la identidad, la literatura y la historia del Caribe como zonas de disputa y refiguración. Tal vez algo de eso he realizado en estos años. Pero falta ajustar cuentas con el pasado de los discursos literarios.
El positivismo literario impuso un inventario de obras como archivo y testimonio de la escritura de la incipiente nación y del ascenso de la burguesía nacional. Esos ecos aparecen en las historias literarias nuestras. En el centro estaba el escritor como sujeto. Pero como sujeto del relato de la literatura nacional a favor de una forma de construcción social. El poeta se equipará al héroe. Y literatura y política se hermanan. Dentro de ese relato no cabían los que no eran parte de la estrategia de lo Mismo. Tanto la política de la lectura como la literatura obedecían al relato nacional como totalidad. En contra de la diversidad y lo híbrido en tanto que la nación se define como una esencia: lingüística, racial, política…
¿Ha muerto el autor, como proclamó Roland Barthes? Sí, ha de desaparecer el autor romántico creado y recreado por el discurso de la totalidad, la igualdad y del ciudadano. Que en su pacto formal ve lo social como un producto de relaciones representadas. El mundo se conforma en la participación de los distintos actores o sujetos. Buscar una nueva política del sujeto. Lo que destruye la idea del autor como configurador de la verdad totalidad. Y le da el papel del crítico que desde el margen se niega a participar en el festín de los discursos hegemónicos.
Cuando la literatura, como arte de la palabra, insurge y se rebela contra el discurso de la Totalidad deja de ser importante para el poder. Deja de ser instrumento de la finalidad que le hace ordenar el mundo a su manera. ¿Entonces, ha nacido el arte verdadero? Tal vez no. Pero es un arte que conforma su verdad. La irreductible verdad de no ser instrumento de nada. Su libertad. Su vocación de novedad. Su contradicción perenne. Su trascendencia, es decir, su transhistoricidad.
¿Y qué tiene que ver lo arriba expuesto con la lectura? La escritura es el presente de la lectura. Al escribir el autor deja las distintas marcas o palimpsesto de sus lecturas pasadas. La intertextualidad es la constante referencia entre lo que pensamos y lo que leemos. Es el demonio del lenguaje, como acto de habla, de libertad. Es el fuego prometeico de un juez impenitente. De ahí que la lectura, la escritura, el pensar y la crítica se hermanen en el mismo proceso.
Escribir es escribirnos. Leer es reafirmarnos. O reafirmar la escritura. El arte literario unido a su verdad que lo hace arte fuera del poder de las ideologías, y en lo irreductible de su contradicción indefinida, es arte de la libertad del sujeto en plena revolución de su propia identidad. La única que es permanente y de la cual no puede ser despojado. Y a la que no se puede renunciar: la libertad. La lectura nos enseña a ser libres.