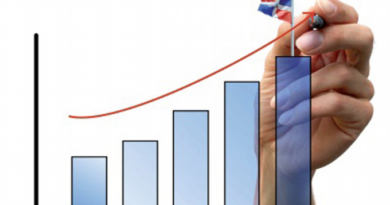Un funcionario público
Por Guido Gómez Mazara
La noción de servicio público, vilmente distorsionada, genera culturalmente la idea de que un decreto se traduce en un viaje sin regreso al penthouse de las oportunidades. Históricamente, la gracia presidencial orientada al servicio del país ha encontrado riesgos en aquellos destinatarios que consideran que la voluntad del titular del Poder Ejecutivo puede servirles de fuente a las irreflexivas ansiedades de colaboradores, compañeros, familiares, amigos de infancia, suplidores, militares y periodistas.
En la lógica demencial del club de insaciables, el periodo de ejercicio gubernamental exige todo un ritual: transformar hábitos que son difíciles de financiar solo con el salario. Por eso, cuando alguien activa los resortes de resistencia y se niega a ceder ante propuestas aventureras, la respuesta suele ser un vendaval de reacciones. Porque el tamaño del afecto se mide en un puesto en la institución; el criterio de eficiencia en la gestión se llama publicidad; las jornadas de lealtad en la organización te comprometen con la asignación de igualas; y cualquier miembro lejano de la familia reaparece reclamando el clásico “no me dejes morir”.
Es innegable que los criterios que se han formado alrededor del Estado y el ejercicio de la función pública imponen el deber de una redefinición. Lamentablemente, en interés de perpetuar “que siga la fiesta”, nadie toca el tema, ni encauza en sus dominios las transformaciones necesarias por las funestas consecuencias en el terreno del clientelismo. Un poco y un poco: dosis de complicidad y escasa vocación por organizar el país de todos.
En el fondo, nadie calcula los riesgos y excesos de funcionarios que, por incurrir en locuras y creerse amos del universo, provocan precedentes con diabólicos exponentes de corrupción, incapaces de borrar a fuerzas de papeletas, la impugnación y el dedo acusador de los ciudadanos.
Escasean en el escenario político nacional quienes comprendan qué caminos está transitando la sociedad. Entre díscolos y borrachos de poder, la noción de país se ve reducida al clan de turiferarios, siempre dispuesto a tocar la música que endulza los oídos del poder, casi siempre deseoso de obtener ventajas oficiales. Tremendo error.
Un funcionario público hoy ya no es, ni será lo mismo de ayer. El ojo ciudadano y su capacidad de escrutinio liquida éticamente sin importar las falsas campañas de imagen, porque nada está oculto bajo el sol. Después de la gracia todopoderosa, comienza el tiempo muerto, dándole paso a la miseria humana y el puñal artero, amparado en una orden procesal que orienta los caminos del socio de vagabunderías al Ministerio Público. De ahí, la cárcel y los lamentos.