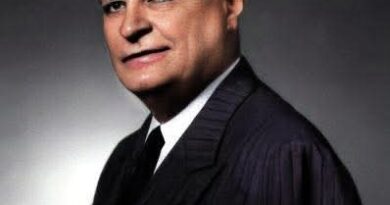La atalaya ideológica de la hispanofilia en la sociedad dominicana
Por Bernardo Matías
La República Dominicana lleva en sus entrañas manifestaciones culturales profundamente enraizadas en nuestra herencia afrodescendiente, cuyo origen se remonta a las tradiciones traídas por esclavizados africanos y sus descendientes, fusionadas con elementos del sincretismo religioso caribeño e isleño.
Estas expresiones sincréticas combinan música de percusión, danza ritual, coloridos trajes y cantos populares, creando un espacio de comunión, memoria colectiva y reafirmación cultural de comunidades históricamente marginadas, como los dominico-haitianos que habitan en los bateyes.
A pesar de los prejuicios y estigmas sociales que las rodean, estas manifestaciones afrodominicanas representan formas vivas y auténticas de la cultura popular afrocaribeña en nuestro país. En ellas se conservan prácticas que desafían la narrativa hegemónica y monocultural de la dominicanidad, y se afirma la presencia innegable de nuestras raíces africanas. Su música, su simbología y sus ritos revelan una cosmovisión que valora la conexión espiritual, el respeto a la naturaleza y la cohesión comunitaria.
El problema de fondo es que, en la cima de nuestra historia cultural, se alza una atalaya desde la cual se ha observado, juzgado y modelado la identidad dominicana. No es una torre física, sino una atalaya ideológica: la hispanofilia. Desde allí, generaciones de voces autorizadas —intelectuales, educadores, políticos y medios— han dictado qué somos y qué debemos ser, con un sesgo persistente hacia lo hispánico como sinónimo de civilización, cultura y “lo correcto”. Una herencia colonial de la teoría antropológica del evolucionismo etnocentrista ha determinado que la cultura de los países europeos y blancos representan lo superior, lo civilizado, en cambio lo indígena y africano es expresión de lo bárbaro y salvaje.
La hispanofilia, entendida como admiración excesiva o idealización de España y su legado, ha sido un componente silencioso pero poderoso en la construcción de nuestra identidad nacional. Esta inclinación, heredada de la colonia y afianzada durante regímenes como el de Trujillo, ha servido de filtro para definir quiénes merecen ser celebrados como dominicanos auténticos y quiénes quedan en los márgenes simbólicos.
La hispanofilia no es un simple gusto cultural. Es una estrategia de poder que favorece a las élites
En los libros de texto, los próceres dominicanos casi siempre aparecen con rasgos europeos. En las fiestas patrias, lo afro es silenciado o estigmatizado. Y en las narrativas oficiales, la herencia española se exalta como civilizadora, mientras que la africana y la indígena son presentadas como elementos “folklóricos” o incluso perturbadores del orden. Esta construcción no es inocente: funciona como una torre de vigilancia que invalida lo diferente y refuerza una estética social basada en la blancura, el lenguaje normativo y la cultura “elevada”.
Desde esta atalaya se vigilan las fronteras culturales. Se condena el Gagá por “extranjero”, se mira con recelo el acento del Cibao profundo, se patologiza el cuerpo negro. Se promueve una estética de limpieza que no solo es física, sino racial, ideológica y simbólica. Se levantan muros, muchas veces invisibles, para contener lo que se considera “inferior”, “haitianizado” o “desviado”.
Pero, ¿quiénes se benefician de esta vigilancia simbólica? La hispanofilia no es un simple gusto cultural. Es una estrategia de poder que favorece a las élites, a las instituciones que controlan la educación, los medios y los relatos oficiales. Es una forma de validación que asigna prestigio a quienes se alinean con sus códigos —desde el lenguaje académico hasta los apellidos— y margina a quienes desentonan.
Afortunadamente, la testarudez histórica de movimientos culturales afrodescendientes, artistas populares, académicos críticos y organizaciones comunitarias ha cuestionado el monopolio simbólico de la atalaya hispanófila. Se revalorizan la música de tambora, los peinados ancestrales, los saberes tradicionales, el sincretismo religioso. Se levantan nuevas atalayas, menos excluyentes y más plurales, desde donde se observa el país con otros ojos: los de la memoria, la justicia y la dignidad.
Repensar la identidad dominicana implica desmontar la torre de vigilancia que ha reducido nuestra historia a una visión parcial y jerárquica. No se trata de negar lo hispánico, sino de reconocer que no es el único faro que nos ilumina. Somos mezcla, contradicción, herencia múltiple. Y solo abrazando esa complejidad podremos construir una sociedad verdaderamente democrática, donde nadie tenga que pedir permiso para manifestar sus creen