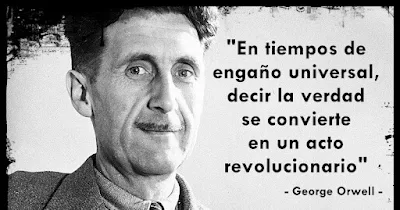Los frutos de la horca (2 de 2)
Por Pedro Conde Sturla
Lo peor es que, en ese momento, los carceleros pretenden ser inocentes. Ninguno se siente responsable por la vida de aquel infeliz, aunque son ellos los que de una u otra manera le pondrán la soga al cuello.
«A una palabra de Francis los dos guardias, aferrando al prisionero más firme que nunca, mitad lo condujeron, mitad lo empujaron a la horca y lo ayudaron torpemente a subir la escalera. Entonces subió el verdugo y fijó la soga alrededor del cuello del prisionero. Nos quedamos esperando a cinco yardas. Los guardias se habían formado en algo similar a un círculo alrededor de la horca».
Las cosas se complican emocionalmente cuando el condenado empieza a evocar a su dios. Ahora ningún carcelero parece ser inocente ni se siente distante. Cualquiera de ellos, cualquiera de nosotros, podría estar en lugar del prisionero. La narración, en ese momento, delata una lucha interna:
«Y entonces, cuando el lazo estuvo colocado, el prisionero comenzó a pedir a gritos por su dios. Era un grito alto y reiterado de “¡Ram! ¡Ram! ¡Ram! ¡Ram!”, no urgente ni temeroso como una plegaria o un grito de ayuda, pero sí continuo, rítmico, casi como el tañido de una campana.
»El perro respondió al sonido con un gimoteo. El verdugo, todavía parado en la horca, sacó una pequeña bolsa de algodón y la colocó sobre la cabeza del prisionero. Pero el sonido, ahogado por la prenda, todavía persistió, una y otra vez: “Ram! ¡Ram! ¡Ram! ¡Ram! ¡Ram!”
«El verdugo bajó y quedó listo, aferrando la palanca. Pareció que pasaran algunos minutos. El grito continuo, amortiguado del prisionero, seguía y seguía, “¡Ram! ¡Ram! ¡Ram!” sin decaer un instante. El superintendente, cabeza pegada al pecho, escarbaba lentamente el suelo con su bastón. Tal vez estuviera contando los gritos, permitiéndole al prisionero un número tal –cincuenta, quizás, o cien».
Lo que sucede a continuación es tan brutal que produce un estremecimiento, una sacudida emocional que no deja a nadie indiferente. Ahora nadie parece ser ajeno a los hechos. Ahora los carceleros parecen ser cómplices de lo que no es más que un vulgar asesinato. El sentido de la culpa los invade:
«Todo el mundo había mudado de color. Los indios se habían puesto grises como café malo, y una o dos de las bayonetas temblaban. Mirábamos al hombre amarrado y encapuchado frente a la caída y escuchábamos sus gritos –cada grito, otro segundo de vida; el mismo pensamiento en todas nuestras cabezas: ¡oh, mátenlo rápido, salgamos de esto, paren este abominable ruido!
»De improviso el superintendente se decidió. Alzando la cabeza hizo un suave movimiento con su bastón.
»“¡Chalo!” gritó casi ferozmente.
»Hubo un ruido metálico y entonces un silencio de muerte.
»El prisionero había desaparecido y la soga giraba sobre sí misma. Dejé libre al perro que de inmediato se apresuró a la parte trasera de la horca; pero cuando llegó allí se detuvo en seco, ladró y entonces se retiró a una esquina del patio, donde permaneció entre la hierba, mirando temerosamente hacia nosotros.
»Rodeamos la horca para inspeccionar el cuerpo del prisionero. Se balanceaba con los dedos de los pies apuntando directamente hacia abajo, dando vueltas lentamente, tan muerto como una piedra. El superintendente extendió el brazo con el bastón y empujó el desnudo cuerpo moreno; éste osciló ligeramente.
»“Él está bien”, dijo. Salió de espaldas de debajo de la horca y lanzó un respiro profundo. Muy de improviso el malhumor se había salido de su rostro. Lanzó una mirada a su reloj pulsera.
»“Ocho pasadas las ocho. Bien, es todo por la mañana. Gracias a Dios.”
»Los guardias retiraron las bayonetas y, marchando, se retiraron. El perro, sobrio y consciente de haberse comportado de mala manera, se deslizó detrás de ellos. Salimos del patio de la horca, pasamos las celdas de los condenados con sus prisioneros en espera hacia el patio central de la prisión. Los convictos, bajo el mando de guardias armados de cachiporras, ya estaban recibiendo sus desayunos. Se agachaban en largas hileras, cada hombre sosteniendo una taza de lata mientras dos guardias con baldes marchaban alrededor de ellos sirviéndoles arroz; parecía una escena muy hogareña, alegre, después del ahorcamiento. Un enorme alivio nos había ganado ahora que el trabajo estaba hecho. Uno podía sentir el impulso de cantar, de salir corriendo de repente, de reírse en vos baja. A un tiempo todos comenzamos a parlotear felices, divertidos. El chico eurasiático que caminaba a mi lado señaló el lugar por el que había venido, con una sonrisa cómplice: “Sabe usted, señor, nuestro amigo (quería decir el muerto), cuando oyó que su apelación había sido rechazada, se orinó en el piso de su celda. De miedo. Por favor tome uno de mis cigarrillos, señor. ¿Acaso no admira usted mi nueva cajilla de plata, señor? Estilo clásico europeo.”»
El humor es ahora la única tabla de salvación, un humor negro, macabro, un humor que se vuelve grotesco, un humor despiadado y grosero que se traduce en sonoras carcajadas. Ahora las aguas vuelven a su nivel. Los carceleros, repuestos de la conmoción, han recuperado su inhumanidad.
«Varios rieron –de qué, no se supo con certeza. Francis caminaba al lado del superintendente, hablando de forma animada: “Bien, señor, todo ha pasado de la mejor manera posible. Todo fue terminado así, rápido. No es siempre así… ¡oh no! He conocido casos en los que el doctor se ha visto obligado a ir detrás de la horca y tirar de las piernas del prisionero para asegurar el fallecimiento. ¡De lo más desagradable!”
»“¿Escabulléndose, eh? Eso es malo,” dijo el superintendente.
»“Agh…, señor, ¡es peor cuando se ponen rebeldes! Un hombre, recuerdo, se pegó a los barrotes de su celda cuando fuimos a buscarlo. Usted apenas creerá, señor, que fueron necesarios seis guardias para moverlo de su sitio, tres en cada pierna. Tratamos de razonar con él. ‘Mi estimado amigo’, le dijimos, ‘¡piense en todo el dolor y el problema que nos está causando!’ Pero no, no escuchaba. Agh, ¡fue muy problemático!”
»Me encontré riéndome animadamente. Todos estábamos riendo. Incluso el superintendente sonreía abiertamente, tolerante. “Ustedes mejor deberían salir a tomarse un trago,” dijo de muy buena manera. “Tengo una botella de whisky en el auto. Podríamos arreglarnos con ella.”
»Traspasamos la doble puerta de salida de la prisión hacia la calle. “¡Tirar de las piernas!” exclamó de repente un magistrado birmano, e irrumpió en una risa sonora. Todos comenzamos a reír de nuevo. En ese momento la anécdota de Francis resultaba extraordinariamente divertida.
»Tomamos tragos juntos, tanto los nativos como los europeos, muy amigablemente.
»El hombre muerto estaba a cien yardas de nosotros».»
El narrador no ha dicho una palabra ni a favor ni en contra de la pena de muerte, pero lo que piensa —a pesar de su aparente frialdad y distancia—, queda explicito, sobreentendido. Es una aberración despojar a un individuo de su existencia. Quizás (salvo contadas excepciones), las únicas personas que merecen la pena de muerte sean los partidarios de la pena de muerte.